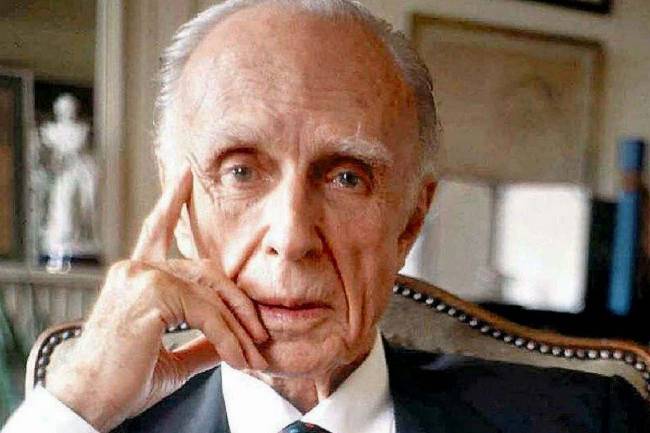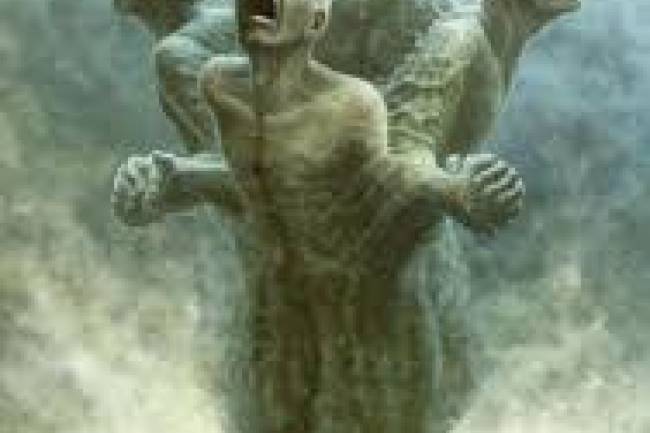Análisis de los lazos entre bolivianos y cordobeses, arrojados en un estudio de campo.
Por Rubén Omar Scollo. Especial para CodigoCBA.
*Especialista en Antropogía Social
Las migraciones hacia el actual territorio de la República Argentina datan de varios milenios a.C. De acuerdo a ciertas teorías (tal vez de las más aceptadas), culturas de procedencia asiática se introdujeron en el continente americano a través de Beringia (Estrecho de Bering). Desde esos tiempos comenzó la “entrada” de pueblos lejanos en el norte continental.
Con el paso de los años y al arribo de los españoles, el territorio americano y por ende el argentino, se encontraba poblado por millares de habitantes pertenecientes a civilizaciones, ciudades, tribus y culturas disímiles. Ya en los siglos XVI, XVII y XVIII el proceso hispánico de colonización, produjo una asimilación con los nativos que desembocó en una situación de “mestizaje”. Aunque ciertos sectores del suelo nacional como el noroeste, el noreste, la Patagonia, la que en el presente es la Provincia de La Pampa, la región chaqueña, y un amplio porcentaje de las provincias de Mendoza, San Luis y Buenos Aires, se mantuvieron bajo predominio de los pueblos indígenas (diaguitas, wichis, matacos, pilagás o pilagaes, huarpes, onas, mapuches y ranqueles, por citar algunos); y al tiempo fueron conquistadas o “subordinadas” por el Estado Nacional.
En la etapa independentista, la introducción de esclavos provenientes del continente africano, conllevó a la utilización de los mismos en esa etapa colonial (durante los siglos XVII y XIX), con el complejo fin del “sometimiento indiscriminado”. Esos hechos aunados a los preceptos de Juan Bautista Alberdi, y a la Constitución Argentina de 1853, contemplaban la priorización de una inmigración europea que ocuparía “el tejido social de las áreas rurales” y por otra parte, los “invitaba” a instalarse en territorios “logrados mediante la campaña militar contra las etnias ranqueles y mapuche” (Conquista del Desierto). Todo lo descrito iría delineando el futuro de un país que tuvo como pretensión ser “el diferente dentro de un contexto latinoamericano”.
Conjuntamente con la inmigración urbana en su mayoría también procedente de Europa, fueron llegando al país en proporciones menores, pobladores pertenecientes a Oriente Medio. Este fenómeno ocurría a finales del siglo XIX; no obstante entre el citado período y el XX, los países vecinos continuaron con ese fluir de características migratorias. Claro está, que esta clase de inmigración que databa de las civilizaciones agro-alfareras aparecidas en el suelo argentino en la época colonial, fueron “consideradas y evaluadas” de otra forma. Comparativamente con la corriente migratoria de origen europeo, la recepción de pobladores de los vecinos países fue asumida como un problema, por estar inmersa en la inmigración que “debía” ser contemplada en cumplimiento de la Constitución del Estado argentino (entiéndase como inmigrantes y sus orígenes en la etapa anterior a la creación del estado-nación).
Posteriormente, entre 1980 y 1990, fueron ingresando al país noveles corrientes migratorias provenientes del Perú, Bolivia, Asia y Europa Oriental.
Respecto a lo vinculado con los países limítrofes vale delimitar el trabajo que se llevó a cabo durante el 2009, a partir del Proyecto de Extensión denominado “Responsabilidad Social Universitaria (R.S.U), diagramado por una universidad local. El mismo contempló desde “los derechos sociales, la empleabilidad y las relaciones interculturales de los inmigrantes regionales en la ciudad de Córdoba”.

Comprendió el estudio de los derechos de quienes principalmente proceden de Bolivia, entre otras colectividades, a partir de un diagnóstico elaborado luego de un arduo trabajo de campo. Se analizó el relevamiento de casos, gestiones y tratativas emprendidas por los mismos en lo concerniente a la regularización de situaciones de residencia y documentación; el acceso a los servicios de salud en los diferentes hospitales públicos, centros sanitarios y dispensarios. Más aún las relaciones entre los nuevos integrantes de la comunidad respecto de la educación pública en sus distintos niveles, como el primario, la escuela media y los institutos terciarios y universidades; aunado a los problemas propios del mercado laboral que se producían a diario, situaciones propias de actos discriminatorios, indemnizaciones, despidos, accidentes laborales, todo dentro un marco legal que en circunstancias suele ser “denso para quienes provienen de países limítrofes”.Tal vez los instalados desde años atrás, se hayan aclimatado, aunque no ocurre lo mismo con quienes llegaron a Córdoba en los últimos tiempos.
Ese panorama (que de acuerdo a lo recogido en los relatos nativos producto del trabajo de campo) puso de manifiesto tanto en aspectos civiles, comerciales y penales, ciertas características vinculadas a un ejercicio igualitario que en circunstancias no es tenido en cuenta por las autoridades pertinentes.
Variables encuadradas dentro de la violencia familiar, las detenciones arbitrarias, el trato con las fuerzas policiales y con funcionarios públicos, a través de datos obtenidos en los barrios Villa del Libertador, Bajo Pueyrredón, Güemes, Villa Obispo Angelelli, Barrio Nuestro Hogar III y Barrio Ika-Renault, proporcionaron al equipo de trabajo un posicionamiento objetivo para partir de un análisis concreto, delimitar las problematizaciones y crear ante todo “un objeto de estudio”.
De todo lo descrito, la comunicación entre los integrantes de las diversas comunidades, expresada a través de “las redes sociales”, los contactos formales e informales, nutrieron al trabajo de un aporte de datos relevantes.
Por otra parte, se tuvo en cuenta la vinculación que mantuvieron los habitantes bolivianos con revistas donde se “reflejaba la bolivianidad”. El bagaje informativo que recibieron de ciertas F.M y especialmente la relación que sostuvieron (y que siguen sosteniendo en la actualidad) los agentes en ferias comunitarias, en los mismos barrios, en las obras en construcción, o en los cortaderos de ladrillos, les otorgaba cierta seguridad a sus movimientos en un país al que según palabras de una de las entrevistadas “muchas veces les era hostil y complicado”.

LAS REDES SOCIALES
Las redes sociales sostienen los procesos de socialización y de integración. El conjunto de las relaciones que un individuo mantiene con los otros forma un sistema particular, su red personal. Este conjunto contiene las huellas de los universos que ha recorrido y en los cuales ha encontrado a esas distintas personas. Su “red” testimonia su historia. Comprende a los padres, a los amigos de la infancia, a veces a una relación conservada de unas lejanas vacaciones o de un viaje…”. “Con cada relación se abre un pequeño mundo, una parte de la sociedad a la que se le da acceso al individuo. Cada amigo nuevo introduce en contextos, círculos sociales, saberes nuevos; presenta también otros compañeros y otros conocidos. A medida que el individuo teje su red de relaciones, se agencia así su circulación en espacios sociales más o menos diversificados. Además, es en el encuentro y en las interacciones con el prójimo, que el individuo aprehende las diferenciaciones sociales, aprende a situarse en ellas, a afiliarse o a distanciarse, a negociar su lugar en la sociedad…”.
Cristina, llegada hace trece años al barrio Bajo Pueyrredón, afirmó –a pesar de su timidez por expresar lo que piensa- : “yo vine a la Argentina y a Córdoba porque aquí viven paisanos míos. Ellos me dijeron que podía emplearme como doméstica, tener un mejor pasar económico que en mi tierra”. No obstante al ser consultada sobre el trato con los vecinos argentinos y con las autoridades asegura: “No les tengo demasiada confianza. Usted sabrá disculpar, creo que muchas veces nos discriminan. Pero también hay gente muy buena que nos ha ayudado y nos ayuda”

Yo empecé mi secundario, pero no lo terminé, dentro de todo tengo algo de instrucción¡sabe! “Por eso creo que todo el mundo debe ser respetado. Da bronca eso de la discriminación, o que a una la utilicen”…
Corina y Nadia confesaron: “llegamos hace unos meses. Éramos de Tarija. Una prima mía, nuestra… que vive en Villa del Libertador nos dijo que aquí, uno al menos puede vivir decentemente. Allí en Bolivia hay menos oportunidades. En Argentina se puede mejorar y tal vez alguna vez regresar”. Esas contundentes declaraciones vertidas hace más de una década, tal vez en la actualidad, ya atravesando el 2021, tengan otras significaciones. Y eso es debido al crecimiento que han tenido los países de la región y las dificultades que padece nuestro país sumido desde hace tiempo en dificultades económicas traspasadas por una inflación acelerada.
Según opinión de la investigadora Cynthia Pizarro: “A pesar de los recientes adelantos en la Ley Nacional de la República Argentina Nº 25. 871 de diciembre del 2003 que reconoce los derechos humanos de los inmigrantes internacionales, gran parte de los bolivianos que residen en la región metropolitana de la ciudad de Córdoba (RMCC) son vulnerables tanto estructural como culturalmente en su vida cotidiana…”.
“La condición de inmigrante junto con otros marcadores identitarios tales como: haber nacido en un país ubicado negativamente en el ranking internacional por el sentido común cordobés, que postula la adscripción al ideal del ser nacional blanco y europeo que oculta y silencia posibles adscripciones a identidades indígenas y/o campesinas; tener la tez morena, el cabello negro, los ojos rasgados y ser de baja estatura y lacio; hablar otro idioma y tener ciertas costumbres vinculadas al imaginario local que remite a los indios y al campo; trabajar en sectores de baja calificación, mala paga y condiciones laborales precarias; vivir en barrios considerados peligrosos; ser analfabeto o semi-analfabeto; ser “buen trabajador” ; y “ tomar mucho alcohol”; son los rasgos de alteridad –bolivianidad- que resultan más visibles para quienes son (auto) definidos como nativos. Además esta (auto) marcación de la otredad es naturalizada, justificando así la ubicación de estos Otros ya sea en los márgenes de la sociedad, al tornarlos invisibles o considerarlos como un problema cuando se vuelven visibles; ya en los márgenes del estado, sobre todo cuando su condición migratoria es definida como irregular e ilegal”.
En este 2021, el nucleamiento de los pueblos vecinos en nuestro país, y especialmente en nuestra provincia, está llegando a un intercambio cultural, étnico y social que nutre a todas las comunidades desde una mirada que tiende a una mejor integración y colaboración.