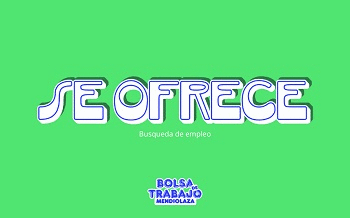La violencia en la que vivimos: La genética y la neuroquímica ¿son determinantes en las conductas agresivas?
Por Rubén Omar Scollo
“La violencia es inherente al ser humano, a partir del Australopithecus”, sostenía el etnólogo y especialista en antropología francés André Leroi Gourhan… ¿Y ese concepto será tan real en estos tiempos? Vemos, a diario, por las calles de las grandes ciudades de nuestro país y del mundo, actos plagados, ensombrecidos por situaciones donde prevalece el poder de la agresividad.
Por estos días, tener residencia en las ciudades más populosas de nuestro país y de ciertos puntos de globo, implica estar al desamparo y ser blanco de la delincuencia. ¡Violencia en extremo…violencia al estado puro! “Evolutivamente han existido y existen conductas agresivas que podemos llamar adaptativas, en el sentido que son funcionales a la sobrevivencia del individuo, la transmisión de sus genes y la sobrevida de la especie”. Lo expresado refleja lo analizado y conceptualizado en un trabajo de investigación desarrollado tiempo atrás por la Organización Mundial de la Salud.
Según ese informe existen datos de un estudio que muestra una estimación anual mundial, de más de un millón y medio de personas que mueren por violencia auto infligida o interpersonal, con un número no fatal mucho mayor. “Junto a esta violencia colectiva ha existido y existe una violencia individual, impulsiva, a veces precipitada por situaciones asociadas con emociones como rabia o miedo”. Esas consideraciones han sido publicadas en Dajas (Revista de Psiquiatría del Uruguay en la década pasada).
Ahora bien, progresivamente las señales de violencia social fueron in crescendo para transformar a los seres humanos, en ciertos casos, en máquinas de matar. Porque lo que sucede en el Gran Buenos Aires, por citar ejemplos que suelen verse en los medios de comunicaciones locales o nacionales, es a delincuentes que matan por placer. Y las ciudades de Rosario (sumida en el caos del tráfico de estupefacientes) o lo que se visualiza en Córdoba (afortunadamente en menor escala) son ejemplos que acompañan a la capital de nuestro país.

Pero yendo a lo que sucede con el ser humano en sí, contemplando ese estado donde las mentes reaccionan conformando acciones inadmisibles, valen las consideraciones de la neurocientífica rusa Nadia Popova. La investigadora asegura que “los muy numerosos estudios experimentales sobre los comportamientos agresivos realizados en diversas especies, han apuntado a la elucidación de las áreas cerebrales involucradas, sus componentes moleculares y sus posibles determinantes genéticas. Para señalar la importancia del comportamiento genético en las génesis de las conductas agresivas”.
A su vez, la investigadora toma el ejemplo de los animales que han pasado de la vida salvaje a ser domesticados para integrar el grupo humano, entiéndase a su incorporación a esos hogares. Para ello fue necesario en una primera instancia eliminar la agresividad de ellos hacia el hombre, posiblemente mediante la selección de los “individuos” más dóciles. Proceso realizado por nuestros ancestros hace miles de años.
“Es necesario recaer en estudios contemporáneos realizados con la domesticación de lobos salvajes, lo que permitió comprobar los procedimientos utilizados, ya que seleccionando a esos animales más dóciles se llegó a la domesticación”, cierra Popova.

Y la pregunta a realizarse con la violencia de seres humanos que se reproduce a diario, en las calles, en el seno de las familias, en los lugares de trabajo es ¿pudieran cambiarse esas conductas destructivas de violencia física y simbólica? ¿O las sociedades actuales seguirán comportándose como aquellos humanos deshumanizados agresivos e indolentes ante el sufrimiento ajeno?
Seguramente en el campo de la ciencia habrá mucho que estudiar, pero lo descrito en este artículo entra en el campo no sólo de la neurociencia, sino también que involucra tanto a la sociología, a la psicología social y clínica ; y a la antropología. De allí que lo que estableció hace años Gourhan, parecería estar al día y seguir en plena vigencia.